Patrice Artage estuvo a punto de perecer degollado por su propia mano izquierda. Ocurrió mientras estaba en la cama del hospital convaleciendo de una reciente operación cerebral. La suerte le libró de morir como lo hacen los cerdos en el matadero. Segundos antes del corte mortal abrió los ojos y solo tuvo un instante para reaccionar y librarse de su traicionera mano.
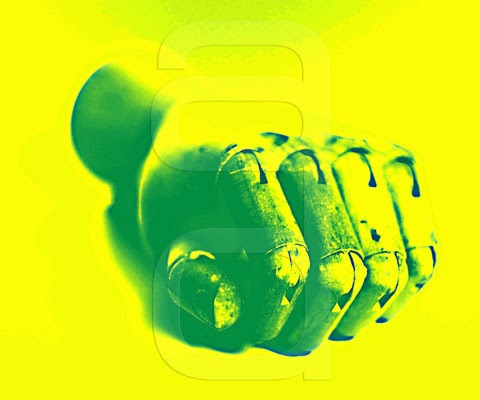
Un trozo de su intuición que todavía andaba despierta le salvó la vida. Cuando el bisturí amenazaba la garganta pudo percibir el ataque de su mano y zafarse de una muerte segura. “Te llamaré Constance”, le dijo con familiaridad mientras la desarmaba.
El mal que padecía este hombre es una rara enfermedad. Están descritos pocos casos en el mundo. Se llama Síndrome de la Mano Ajena. El SMA o, como en otros estudios lo denominan, “el mal de la mano alienígena”.
Es una alteración neuronal poco frecuente. Consiste en la descoordinación de una de las manos que parece obrar con voluntad propia, sin hacerle caso a su dueño. Cuando el cerebro le manda una orden a la mano, ésta se niega a obedecer y puede optar por movimientos contrarios a la voluntad del paciente. Como ejemplo: si la mano sana abre la puerta de una casa, a continuación la ajena la cierra.
La historia clínica de esta patología data de 1908 y fue descrita por el doctor Goldstein. En la mayoría de los 39 casos existentes en el mundo no se observaron rasgos de peligrosidad. Solo se conocen tres historias de manos agresivas.
El primer caso registrado ocurrió el 13 de abril de 1913 en Massachusetts. Un obrero de la construcción llamado German Hassel estuvo a punto de morir estrangulado.
El 4 de junio de 1923, en la localidad francesa de Colliure, la mano alienígena de Pierre Balmán consiguió hacerse con un veneno mortal e intentó verterlo en la copa de su dueño. Sin embargo, la historia más perversa ocurrió a las cuatro de la tarde del 5 de julio de 1975 a Françoise Mélano, profesor de la Sorbonne en París. Su mano ajena (la izquierda) enamorada de la otra mano (la derecha) convenció a esta última para separarse del cuerpo de Françoise y llevar una vida en común. No volvió a verlas.
Constance, como Artage llamaba a su mano alienígena, era muy inteligente y trazaba una caligrafía muy elegante. Se comunicaba con Patrice Artage con frases cortas. La primera vez que Constance le escribió le dijo:“¿Te gustan los tangos de Piazzolla?”. Cuando la mano escuchaba al tanguista Astor Piazzolla parecía que aplacaba su movilidad disparatada. Fue una oportunidad que desde ese momento aprovechó Artage para poder convivir con ella.
Un día ardiente de verano, la mano ajena tuvo un singular comportamiento. En un cine, en medio del metraje de una vieja película de Orson Welles, Constance, comenzó a acariciar a una joven negra que casualmente se encontraba en la butaca de la izquierda. Patrice siempre había sido un hombre tímido, solitario, feo, bajo y con una tripa cervecera algo desagradable.
La muchacha era una veinteañera que lucía desenfadada sus largas piernas africanas. Estaba muy relajada con una falda corta que invitaba a soñar y a descubrir todos los secretos de su sensualidad. De modo sorprendente, esta vez la mano no se movió con las convulsiones nerviosas de siempre.
Todo lo contrario, se mostó aliviada. Patrice, estupefacto, observó cómo su mano izquierda comenzaba a acariciar con descaro las hermosas piernas de la muchacha que estaba a su lado. Unos muslos que él nunca se hubiera atrevido a rozar ni a mirar. Con una lentitud pasmosa uno de los dedos alcanzó su objetivo y logró penetrar en lo más íntimo de la joven.
La chica del cine estuvo inmóvil en un primer momento. Sin hacer nada. Quieta como una presa, alerta y sumisa. Unos minutos después, la muchacha tomó la iniciativa y se movió al mismo ritmo del dedo que danzaba dentro de su más preciado tesoro. La desconocida se dejó llevar por Constance, y después, la joven africana comenzó a hurgar en los interiores de Patrice Artage.
Allí mismo, amparado en la oscuridad del cine, el cuarentón y feo Artage fue masturbado por una mujer que no había visto nunca. Por primera vez en su vida disfrutó de los besos y los mordiscos que la joven le regalaba a su fruta madura. Ahí, en el cine, Artage conoció el sexo, porque hasta ese momento su timidez y sus carencias físicas le habían impedido disfrutar del amor prestado.
Unos minutos antes de que acabara la película la muchacha se deslizó como una ágil gacela hacia la puerta del cine y desapareció. Aquella experiencia con la desconocida pareció aplacar los movimientos nerviosos de Constance durante un tiempo.
Patrice Artage tuvo un periodo de idilio con su mano izquierda. A veces, la mano le apuntaba solícita exquisitas recetas de dulces medievales y le pasaba las páginas de los libros. Incluso, algunos días, mientras él dormía, le acariciaba la sien con el dedo índice.
Una noche, después de unos meses de sosiego, Artage se despertó sobresaltado porque su mano no paraba de convulsionar. Vio cómo se volvía hacia él y le hacía señas para que le alcanzara un trozo de papel y un bolígrafo. Quería decirle algo. Constance escribió:
“Ansiedad, tú o yo. ¿Me tienes miedo? Ansiedad, elige. Tú o yo. ¿Me temes? Tú o yo”. Así garabateó toda la extensión de la cuartilla hasta llegar a rayar la mesa cuando se terminó el papel. Cuando Patrice intentó apartarla de su alocada escritura la mano se revolvió contra él y le clavó el bolígrafo en el pecho.
Artage ya herido fue a buscar una cuerda y ató fuertemente la mano izquierda a su cuerpo. Llamó a un médico. El galeno le extrajo el bolígrafo y vendó su herida.
Después de aquel suceso, Patrice Artage no pudo descansar. Sabía que en algún momento ese alienígena que estaba atado a su cuerpo le iba a quitar de en medio. Por eso, llegó a una radical conclusión: quería apartar de su cuerpo a esa mano que ya había atentado contra su vida en dos ocasiones.
Debía amputársela. Olvidarla para siempre.
Compró el instrumental de quirófano y los fármacos necesarios para aplacar el dolor y la hemorragia. Había decidido desprenderse de Constance cuanto antes. Fue a la cocina y mientras la mano disfrutaba de la música de Piazzolla se la cortó de un tajo. Al separarse, el dedo índice de la mano ajena se movió levemente al ritmo del tanguista hasta que se derrumbó como un trozo de carne.
Constance no fue enterrada con honores. Estuvo toda la noche en el cubo de la basura esperando al camión de los desperdicios. Patrice Artage tuvo que ingresar en urgencias en un hospital para evitar morir desangrado. Tardó un tiempo en aclimatarse a su nueva realidad. A vivir sólo con su mano derecha.
La mano derecha nunca osó desobedecerle, siempre fue una extremidad solícita a los deseos de su amo, hasta que una noche roja de verano Patrice el manco fue al cine, como hacía habitualmente. Le encantaba refugiarse allí del calor y disfrutar de sus películas favoritas.
Aquel día pudo haber sido como tantos otros, a no ser porque le llamó la atención una mujer que estaba sentada a su derecha. La reconoció enseguida. Habían pasado algunos años, pero sabía que era ella. La muchacha negra que jugó con él. La joven que le regaló su único momento de placer. Entonces se acordó de Constance, la mano ajena que sedujo a la chica, aquella mano revoltosa que ya no tenía.
La joven mujer no dijo nada. Los dos se habían reconocido. Patrice acariciaba el silencio con su deseo, y ella miraba fijamente a la pantalla sin mirarlo. Artage era el amante solitario ansiando el amor de alguien que no conocía.
La bella africana seguía en la butaca de al lado inmovil, con la misma serenidad que aquella lejana noche húmeda que nunca olvidó. En la sala se vivía cierta quietud que solo estaba alterada por las suaves caricias de la mano derecha de Patrice.
Era su única mano la que estaba reptando lentamente por las hermosas piernas de aquella chica que nunca olvidó. Acariciando toda la geografía de unos muslos que él nunca se hubiera atrevido a mancillar. Penetrando en lo más deseado. En aquella piel ajena y esperada.
Amparados en la oscuridad del cine la muchacha volvió a probar su carne. A beber de su alma caliente y a huir nuevamente antes de que terminara la película, como la primera vez, como una gacela.
Fue entonces, cuando Patrice Artage dirigiéndose a su mano derecha le dijo en voz muy baja: “A partir de hoy, te llamaré Constance”.
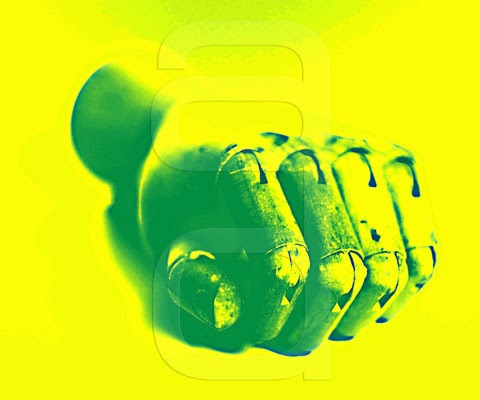
Un trozo de su intuición que todavía andaba despierta le salvó la vida. Cuando el bisturí amenazaba la garganta pudo percibir el ataque de su mano y zafarse de una muerte segura. “Te llamaré Constance”, le dijo con familiaridad mientras la desarmaba.
El mal que padecía este hombre es una rara enfermedad. Están descritos pocos casos en el mundo. Se llama Síndrome de la Mano Ajena. El SMA o, como en otros estudios lo denominan, “el mal de la mano alienígena”.
Es una alteración neuronal poco frecuente. Consiste en la descoordinación de una de las manos que parece obrar con voluntad propia, sin hacerle caso a su dueño. Cuando el cerebro le manda una orden a la mano, ésta se niega a obedecer y puede optar por movimientos contrarios a la voluntad del paciente. Como ejemplo: si la mano sana abre la puerta de una casa, a continuación la ajena la cierra.
La historia clínica de esta patología data de 1908 y fue descrita por el doctor Goldstein. En la mayoría de los 39 casos existentes en el mundo no se observaron rasgos de peligrosidad. Solo se conocen tres historias de manos agresivas.
El primer caso registrado ocurrió el 13 de abril de 1913 en Massachusetts. Un obrero de la construcción llamado German Hassel estuvo a punto de morir estrangulado.
El 4 de junio de 1923, en la localidad francesa de Colliure, la mano alienígena de Pierre Balmán consiguió hacerse con un veneno mortal e intentó verterlo en la copa de su dueño. Sin embargo, la historia más perversa ocurrió a las cuatro de la tarde del 5 de julio de 1975 a Françoise Mélano, profesor de la Sorbonne en París. Su mano ajena (la izquierda) enamorada de la otra mano (la derecha) convenció a esta última para separarse del cuerpo de Françoise y llevar una vida en común. No volvió a verlas.
Constance, como Artage llamaba a su mano alienígena, era muy inteligente y trazaba una caligrafía muy elegante. Se comunicaba con Patrice Artage con frases cortas. La primera vez que Constance le escribió le dijo:“¿Te gustan los tangos de Piazzolla?”. Cuando la mano escuchaba al tanguista Astor Piazzolla parecía que aplacaba su movilidad disparatada. Fue una oportunidad que desde ese momento aprovechó Artage para poder convivir con ella.
Un día ardiente de verano, la mano ajena tuvo un singular comportamiento. En un cine, en medio del metraje de una vieja película de Orson Welles, Constance, comenzó a acariciar a una joven negra que casualmente se encontraba en la butaca de la izquierda. Patrice siempre había sido un hombre tímido, solitario, feo, bajo y con una tripa cervecera algo desagradable.
La muchacha era una veinteañera que lucía desenfadada sus largas piernas africanas. Estaba muy relajada con una falda corta que invitaba a soñar y a descubrir todos los secretos de su sensualidad. De modo sorprendente, esta vez la mano no se movió con las convulsiones nerviosas de siempre.
Todo lo contrario, se mostó aliviada. Patrice, estupefacto, observó cómo su mano izquierda comenzaba a acariciar con descaro las hermosas piernas de la muchacha que estaba a su lado. Unos muslos que él nunca se hubiera atrevido a rozar ni a mirar. Con una lentitud pasmosa uno de los dedos alcanzó su objetivo y logró penetrar en lo más íntimo de la joven.
La chica del cine estuvo inmóvil en un primer momento. Sin hacer nada. Quieta como una presa, alerta y sumisa. Unos minutos después, la muchacha tomó la iniciativa y se movió al mismo ritmo del dedo que danzaba dentro de su más preciado tesoro. La desconocida se dejó llevar por Constance, y después, la joven africana comenzó a hurgar en los interiores de Patrice Artage.
Allí mismo, amparado en la oscuridad del cine, el cuarentón y feo Artage fue masturbado por una mujer que no había visto nunca. Por primera vez en su vida disfrutó de los besos y los mordiscos que la joven le regalaba a su fruta madura. Ahí, en el cine, Artage conoció el sexo, porque hasta ese momento su timidez y sus carencias físicas le habían impedido disfrutar del amor prestado.
Unos minutos antes de que acabara la película la muchacha se deslizó como una ágil gacela hacia la puerta del cine y desapareció. Aquella experiencia con la desconocida pareció aplacar los movimientos nerviosos de Constance durante un tiempo.
Patrice Artage tuvo un periodo de idilio con su mano izquierda. A veces, la mano le apuntaba solícita exquisitas recetas de dulces medievales y le pasaba las páginas de los libros. Incluso, algunos días, mientras él dormía, le acariciaba la sien con el dedo índice.
Una noche, después de unos meses de sosiego, Artage se despertó sobresaltado porque su mano no paraba de convulsionar. Vio cómo se volvía hacia él y le hacía señas para que le alcanzara un trozo de papel y un bolígrafo. Quería decirle algo. Constance escribió:
“Ansiedad, tú o yo. ¿Me tienes miedo? Ansiedad, elige. Tú o yo. ¿Me temes? Tú o yo”. Así garabateó toda la extensión de la cuartilla hasta llegar a rayar la mesa cuando se terminó el papel. Cuando Patrice intentó apartarla de su alocada escritura la mano se revolvió contra él y le clavó el bolígrafo en el pecho.
Artage ya herido fue a buscar una cuerda y ató fuertemente la mano izquierda a su cuerpo. Llamó a un médico. El galeno le extrajo el bolígrafo y vendó su herida.
Después de aquel suceso, Patrice Artage no pudo descansar. Sabía que en algún momento ese alienígena que estaba atado a su cuerpo le iba a quitar de en medio. Por eso, llegó a una radical conclusión: quería apartar de su cuerpo a esa mano que ya había atentado contra su vida en dos ocasiones.
Debía amputársela. Olvidarla para siempre.
Compró el instrumental de quirófano y los fármacos necesarios para aplacar el dolor y la hemorragia. Había decidido desprenderse de Constance cuanto antes. Fue a la cocina y mientras la mano disfrutaba de la música de Piazzolla se la cortó de un tajo. Al separarse, el dedo índice de la mano ajena se movió levemente al ritmo del tanguista hasta que se derrumbó como un trozo de carne.
Constance no fue enterrada con honores. Estuvo toda la noche en el cubo de la basura esperando al camión de los desperdicios. Patrice Artage tuvo que ingresar en urgencias en un hospital para evitar morir desangrado. Tardó un tiempo en aclimatarse a su nueva realidad. A vivir sólo con su mano derecha.
La mano derecha nunca osó desobedecerle, siempre fue una extremidad solícita a los deseos de su amo, hasta que una noche roja de verano Patrice el manco fue al cine, como hacía habitualmente. Le encantaba refugiarse allí del calor y disfrutar de sus películas favoritas.
Aquel día pudo haber sido como tantos otros, a no ser porque le llamó la atención una mujer que estaba sentada a su derecha. La reconoció enseguida. Habían pasado algunos años, pero sabía que era ella. La muchacha negra que jugó con él. La joven que le regaló su único momento de placer. Entonces se acordó de Constance, la mano ajena que sedujo a la chica, aquella mano revoltosa que ya no tenía.
La joven mujer no dijo nada. Los dos se habían reconocido. Patrice acariciaba el silencio con su deseo, y ella miraba fijamente a la pantalla sin mirarlo. Artage era el amante solitario ansiando el amor de alguien que no conocía.
La bella africana seguía en la butaca de al lado inmovil, con la misma serenidad que aquella lejana noche húmeda que nunca olvidó. En la sala se vivía cierta quietud que solo estaba alterada por las suaves caricias de la mano derecha de Patrice.
Era su única mano la que estaba reptando lentamente por las hermosas piernas de aquella chica que nunca olvidó. Acariciando toda la geografía de unos muslos que él nunca se hubiera atrevido a mancillar. Penetrando en lo más deseado. En aquella piel ajena y esperada.
Amparados en la oscuridad del cine la muchacha volvió a probar su carne. A beber de su alma caliente y a huir nuevamente antes de que terminara la película, como la primera vez, como una gacela.
Fue entonces, cuando Patrice Artage dirigiéndose a su mano derecha le dijo en voz muy baja: “A partir de hoy, te llamaré Constance”.
GONZALO PÉREZ PONFERRADA


























